Adversarios de España (I) Francia y Turquía, cuatro siglos ha
La confrontación hispana con la también católica Francia no tendría el carácter religioso-político de la pugna con las ligas protestantes, Países Bajos, Inglaterra y los turcos... salvo porque el rey francés iba a aliarse con turcos y protestantes contra España y el Sacro Imperio. La rivalidad nació en Italia, pues los franceses ambicionaban no solo Nápoles, la mayor ciudad cristiana del Mediterráneo, sino también el norte del país, una de las regiones más ricas, cultas y creativas de Europa, que de paso les permitiría cortar la comunicación por tierra entre España y el Sacro imperio.Francisco I, sucesor de Luis XII desde 1515 –un año antes de la muerte de Fernando el Católico–, dirigía un país muy fuerte, aun si había sufrido descalabros en Nápoles. Comenzó, ese mismo año, por marchar sobre Milán asesorado por el hidalgo aventurero e ingeniero español Pedro Navarro, que después de realizar grandes hazañas al servicio de España, se había pasado a los franceses al caer prisionero en 1512, en la batalla de Rávena, y no pagar Fernando el Católico el rescate exigido por los franceses.
El ejército francés, aliado con Génova y Venecia, arrolló a sus adversarios, que contaban sobre todo con tropas suizas a las que venció en Marignano y se apoderó de toda Lombardía. En 1519, Francisco fracasó en su aspiración a coronarse emperador del Sacro Imperio, revés que marcó un punto de viraje en su política. Desde entonces redoblaría sus ataques al Imperio y a España, y el mismo año 1519 emprendió tratos con los moriscos españoles alentándolos a sublevarse, aunque sin éxito.
En 1521, cuando Solimán debelaba Belgrado, los franceses fueron expulsados de Milán por los hispanoimperiales. Francisco respondió con una magna ofensiva en tres frentes, sobre Italia, España y Flandes. Un fuerte ejército francés, con algunos navarros, entró en España por Navarra y Guipúzcoa, apenas guarnecidas a causa de la rebelión comunera en Castilla, por lo que tomó fácilmente Fuenterrabía y Pamplona, ocupó la Rioja y sitió Logroño. Las aspiraciones de Francisco sobre la península eran muy vastas, pues alentaba a los comuneros, entre quienes tenía agentes (dos de ellos jugarían un papel histórico de primer orden a miles de kilómetros de allí). Pero la derrota comunera en Villalar permitió a las tropas españolas enfrentarse a la invasión y, tras obligar a los franceses a levantar el sitio de Logroño, los destrozaron en Noáin, donde murieron seis mil de ellos y fue capturado su jefe, Lesparre.
Al año siguiente, Francisco intentó debilitar al Imperio provocando ataques contra él desde Polonia y Hungría. A tal efecto envió a dos agentes secretos suyos, comuneros españoles llamados Rincón y Tranquilo (probablemente un apodo), con abundante oro y promesas matrimoniales para el rey polaco Segismundo. Los dos agentes fueron a Buda, Cracovia y Vilna, pero pese a su tenacidad durante dos años, no persuadieron a los polacos, más interesados en cooperar con los imperiales contra la amenaza turca. Más suerte tuvieron con Juan Zapolya, ambicioso voivoda de Transilvania, que ya había contribuido a la caída de Belgrado, al no enviar allí refuerzos. El soborno de Zapolya fue un gran éxito de Rincón y Tranquilo, pues el voivoda detestaba a los imperiales y facilitó grandemente el desastre húngaro de Mohacs, en 1526, acto que Solimán le premió nombrándole rey vasallo de Hungría, como quedó dicho.
Mientras tanto, en Italia los imperiales, gracias sobre todo a las tropas españolas, vencieron a los franceses en Bicocca, en 1522. La batalla, muy sangrienta para los suizos pro franceses, haría perder a estos, en lo sucesivo, la acometividad que les había distinguido, y la palabra "bicoca" entró en el vocabulario español como algo importante ganado a poco coste. El suceso tuvo vastos efectos, pues los hispanoimperiales tomaron enseguida Génova; al año siguiente los venecianos abandonaron la causa gala; e Inglaterra aprovechó para invadir y saquear el norte de Francia, a punto de tomar París. Francia estuvo al borde del derrumbe, pero los ingleses se volvieron atrás, irritados porque Carlos abandonó una débil ofensiva que había comenzado desde Fuenterrabía. Francisco se rehízo y a finales de 1523 volvió sobre Milán, pero la primavera siguiente volvió a sufrir una gran derrota en Sesia. Así quedaba abierta la invasión de Francia hacia Lyon, pero Carlos prefirió atacar por Provenza, que tomó con la excepción de Marsella. Al prolongarse el asedio de esta ciudad, Francisco pudo avanzar hacia el sur con un nuevo ejército, obligando a sus enemigos a retirarse. De paso envió a agentes suyos a Túnez para incitar a los islámicos a atacar el reino de Nápoles. Poco después, Francisco volvió a entrar en Milán, pero este éxito sería el prólogo a su mayor desastre. En febrero de 1525, en Pavía, a poca distancia al sur de Milán, los hispanoimperiales, en número algo inferior, y con mucha menos artillería, destruyeron por completo el ejército francés, causándole entre doce y catorce mil bajas, contra solo quinientas propias. Allí pereció o fue capturada buena parte de la nobleza gala y el mismo Francisco. "Todo se ha perdido menos el honor y la vida", escribió a su madre.
Carlos tuvo entonces la oportunidad de conquistar una Francia privada de rey y de ejército, y a ello le apremió el rey inglés, deseoso de repartirse el país con el emperador. También le insistió el virrey de Nápoles, el flamenco Lannoy: "Dios envía a todo hombre, en el curso de su vida, un buen otoño. Si entonces no cosecha, pierde la ocasión". Pero Carlos rehusó, arguyendo que así "verían todos que no era mi fin conquistar ni tomar lo ajeno, sino solo conservar y recobrar lo propio", y prohibió festejar la victoria. El rey francés fue llevado a Madrid, donde hubo de firmar el tratado de dicho nombre, por el que renunciaba a Flandes, Artois, Borgoña y a los territorios de Italia, después de lo cual fue liberado, al año de su prisión.
Sin embargo no tenía la menor intención de cumplir el tratado, y durante su misma estancia como prisionero se las ingenió para enviar a Solimán a un agente croata pro turco llamado Francopan o Frangipani, que aprovechó bien la labor previa de Rincón. Francisco proponía a Solimán atacar por Hungría mientras él lo haría, cuando pudiera, desde el oeste. Frankopan trató de obtener del sultán una expedición para liberar al rey francés, pues si no, Carlos se convertiría en "el amo del mundo". Solimán contestó a Francisco: "Esta súplica tuya al pie de mi trono, refugio del mundo, ha ganado mi comprensión imperial en todos sus detalles (...) Nuestros gloriosos antecesores –Dios ilumine sus tumbas– no han cesado nunca en la guerra para rechazar al enemigo y conquistar países. Nos seguimos su huella". No hubo expedición, realmente imposible, para liberar a Francisco, pero sí la invasión que aplastó a Hungría.
También el papa Clemente VII, mal dispuesto hacia el poder de Carlos, intrigó con Francisco y Enrique, animando al primero a incumplir el tratado de Madrid, y a ambos a aliarse con el Papado, Venecia, Florencia y Milán, contra el emperador Carlos. El resultado fue la Liga de Cognac, en la que el inglés no entró al principio, y otra guerra, cuyo episodio más famoso fue El saco de Roma, en mayo de 1527, por parte de los imperiales indignados con el papa, a quien encarcelaron después de masacrar a su guardia: uno de los muchos saqueos sufridos por la ciudad desde los últimos tiempos del Imperio romano. Protagonizaron la acción los lansquenetes alemanes, muchos de ellos protestantes, y los españoles mandados por el Condestable de Borbón, noble francés pasado al servicio de Carlos. Clemente no volvió a conspirar contra Carlos.
Inglaterra había entrado poco antes en la Liga de Cognac y los franceses, sin cuidado a retaguardia, avanzaron hasta Nápoles solo para sufrir una nueva derrota. En 1529, cuando Solimán marchaba sobre Viena, se concluyó la paz de Cambrai, favorable a Carlos. Y los negocios de Francisco con Solimán continuaron, hasta el punto de que en 1534 Jairedín Barbarroja marchó sobre Génova para entregarla a Francia, arrasando de paso numerosas poblaciones costeras y haciendo cautivos. No alcanzó su objetivo por mala coordinación con Francisco. Al año siguiente España, Portugal, el papa y los caballeros de Malta organizaron una magna operación naval para capturar Túnez y acabar con la hegemonía de Jairedín. Enterado Francisco por el propio Carlos, le faltó tiempo para alertar al almirante otomano. Aún así, la empresa, bien dirigida, contó con la rebelión de los veinte mil cautivos cristianos de la ciudad, y triunfó.
Agradecido por la lealtad de Francisco, Solimán aceptó firmar con él una alianza en toda regla. En respuesta a la operación de Túnez, Jairedín arrasó la región calabresa de Italia, con presencia del embajador francés Monluc, un obispo pasado al protestantismo, que, como otros, permanecía en su cargo eclesiástico para dañas más al papismo. En 1536 una flota turcofrancesa devastó en el Adriático posesiones venecianas, saqueó diversas ciudades y asedió Otranto, mientras Francia invadía de nuevo Italia con vistas a apoderarse de Milán, lo que no logró, aunque sí Turín. Carlos replicó invadiendo la Provenza, sin mayores consecuencias. En 1537 la alianza francoturca culminó en un plan que pudo haber cambiado la historia: Solimán invadiría Italia desde Albania mientras Francisco lo hacía por el norte de Italia. El turco se presentó en Valona con 150.000 soldados, al grito de "¡A Roma, a Roma!", un viejo objetivo otomano; pero, por razones oscuras, quizá por pensar que estaba llevando el juego demasiado lejos, Francisco no cumplió su parte en el trato, y Solimán, despechado, abandonó a su vez la empresa. Un año después, en Preveza, en la costa jónica griega, la flota turca de Jairedín Barbarroja aplastó a la hispano-veneciana mandada por el genovés Andrea Doria, que había servido a los franceses y luego a los españoles.
En 1540 las diferencias entre Carlos y Francisco estuvieron a punto de resolverse: Francia recibiría Holanda (es decir, los Países Bajos) y renunciaría al Milanesado. El intercambio habría tenido repercusiones muy positivas para España, pero no llegó a término. Dos años después, Francisco volvía a la guerra. Buscó alianza con los protestantes alemanes, pero la diplomacia de Carlos lo impidió; en cambio fue más fructífero su trato con Solimán, aunque su agente o embajador Rincón fue muerto cerca de Milán por tropas de Carlos, lo que Francisco invocó como un ultraje intolerable, y aprovechó también un gran desastre español en Argel para volver a la guerra. En 1543 Solimán puso a su disposición la flota de Jairedín Barbarroja, que llegó a Marsella después de devastar la costa italiana. La primera operación naval turcofrancesa fue la destrucción y saqueo de Niza, retirándose ante la llegada de la flota española del marqués del Vasto. Francisco ofreció a Barbarroja la base de Tolón, de la que expulsó a gran parte de los habitantes, y desde la que los turcos pudieron razziar las costas españolas. La indignación en Europa alarmó a Francisco, que compró la retirada turca por la enorme suma de 800.000 escudos. Barbarroja se retiró en 1544, acompañado de barcos franceses, asolando de nuevo las costas italianas, saqueó la isla de Elba y masacró a Lípari. Pero su alianza con los otomanos no iba a disolverse por eso. Estas acciones levantaron la indignación incluso de protestantes e ingleses, pese a que les beneficiaban indirectamente; no obstante, Francisco persistió en la alianza con los musulmanes, y durante el siglo XVI, franceses, protestantes y turcos tratarían de coordinarse a menudo contra España y el Imperio.
Aparte de sus empresas militares, Francisco I fue un rey sumamente disoluto en su vida sexual, más autoritario que los reyes Católicos o que Carlos, y típico príncipe renacentista al estilo de Maquiavelo, aunque no le salieran bien las cuentas. Prohijó expediciones al norte de América, que descubrieron Quebec, protegió con entusiasmo las artes y las letras, e hizo levantar edificios suntuosos (los "castillos" del Loira, la reconstrucción a su gusto del magno palacio de Fontainebleau, entre otros), fue amigo de Leonardo da Vinci y extendió por Francia la cultura italiana. Su país era por sí solo una gran potencia militar, económica y demográfica, el más poblado de Europa, unos dieciséis-dieciocho millones de habitantes, casi tres veces la de España, lo que le permitía levantar nuevos ejércitos, una y otra vez.
Los adversarios de España en el siglo XVI (II) Los turcos
Al alborear el siglo XVI, el Imperio turco comprendía casi toda Anatolia, gran parte de la costa norte del Mar Negro y los Balcanes con la mayor parte de su costa sobre el Adriático, separada de Italia, en el sur, por solo 80 kilómetros de mar. Había borrado del mapa al Imperio bizantino, al último reino cristiano de oriente, el de Trebisonda, y a otros numerosos poderes cristianos en plena Europa. La capital turca se instaló en Constantinopla, cuyo centro político-administrativo se llamó "La Sublime Puerta".
Hasta 1512 gobernó el sultán Bayaceto II, que oprimió en extremo al campesinado, pero mantuvo una política exterior poco agresiva. Le derrocó su hijo Selim I, el cual mató a sus siete hermanos y a numerosos sobrinos para evitarse rivales. Selim, lleno de celo sunní, derrotó al Imperio chií persa, sin eliminar del todo su peligro, que resurgiría. Luego se volvió contra los mamelucos de Egipto, que pidieron en vano ayuda a los españoles de Nápoles, y los aplastó enseguida, en 1517, adueñándose también de Siria, Palestina y la costa arábiga hasta La Meca. El islamismo turco tomó un fuerte carácter fundamentalista. Por el oeste, su poderoso brazo alcanzó a la costa de Argelia, muy próxima a la Península ibérica. Poeta, Selim decía en uno de sus versos: "Si en una alfombra pueden acomodarse dos sufíes, el mundo entero no es lo bastante grande para dos reyes". Pero falleció pronto, en 1520, cuando preparaba el asalto a la isla de Rodas.
Le sucedió Solimán, llamado el Magnífico en occidente y el Legislador por los turcos. Fue a hombre culto, mecenas de las artes, creador de un sistema legal que perduraría siglos, y un destacado poeta. Aspiraba a imitar a Alejandro Magno y dominar el mundo al este y al oeste, llevar sus caballos a comer en las aras vaticanas y recobrar Al Ándalus. En 1521 atacó Belgrado, plaza fuerte del floreciente reino húngaro. Belgrado había resistido acometidas turcas anteriores y cerraba el camino hacia Transilvania y las llanuras de Hungría. La caída de la ciudad Solimán conmocionó a Europa. Ante la Dieta de Worms, que excomulgó a Lutero ese mismo año (que también lo fue de las revueltas comuneras en España) clamaba un enviado húngaro: "¿Quiénes pararon a los turcos en su avance devastador? Nosotros, los húngaros. ¿Quiénes prefirieron enfrentarse a su arrolladora fuerza y crueldad antes que permitirles invadir tierras de otros? Nosotros, los húngaros. Pero el reino está ya tan debilitado y los habitantes han sufrido tanto, que si de occidente no llegan refuerzos, no podremos resistir ya mucho". De momento se salvaron porque Solimán dirigió su atención a Rodas, isla pegada a Anatolia y base de la Orden de San Juan, que desde allí hostigaba a los otomanos. Movilizando un enorme ejército y armada, los turcos la conquistaron en 1522, tras cinco meses de lucha enconadísima. Los caballeros de San Juan trasladaron entonces su base a Malta.
Cuatro años después, Solimán reemprendió la ofensiva hacia el centro de Europa con unos 50.000 hombres. El ejército húngaro, aproximadamente la mitad de grande (incluía cierto número de españoles), le salió al paso en Mohacs y fue totalmente destrozado muriendo en la acción al menos 14.000 húngaros, entre ellos el rey Luis II, y ejecutados varios miles más que habían caído presos, entre ellos la flor y nata de la nobleza húngara. La aplastante derrota se debió en parte a la traición del gobernador de Transilvania, Juan Zapolya, que retrasó su llegada y recibiría del propio Solimán la corona como rey de Hungría, en calidad de tributario. Una pequeña parte del país pasó al Sacro Imperio, y Transilvania quedó sometida a vasallaje. El principal elemento de la victoria turca fue su artillería y mosquetes, que aniquilaron a sus adversarios. En 1529 Solimán volvió con un ejército de 100.000 hombres, y llegó hasta Viena. Defendida por unos 20.000, la ciudad se salvó in extremis por una resistencia encarnizada en la que se distinguió un contingente de los eficaces arcabuceros españoles.
El centro del continente no fue la única línea expansiva de Solimán hacia Europa. Más directamente peligrosa para España, fue la del Mediterráneo, donde la flota turca se hizo hegemónica e infligió serios reveses a los cristianos desde sus bases de Argel y Túnez, bajo la dirección de los corsarios hermanos Aruch y Jairedín Barbarroja; el último, hecho almirante de la flota turca, fue quizá el marino más destacado de su tiempo y el hombre más audaz y temido del Mediterráneo. Tenía el designio de volver a invadir España como en tiempos de los visigodos. Así, el poder turco atenazaba a Europa por el centro y el sur del continente. Turcos y españoles pugnaron sin tregua por dominar plazas fuertes en la costa magrebí, base para una eventual invasión de España por los primeros. Los españoles lograron ocupar plazas importantes y someter a vasallaje a Túnez, donde construyeron la imponente fortaleza de La Goleta; y también cosecharon algún terrible desastre como el de Argel en 1541. La peligrosidad de la armada turca, sumada a la permanente piratería berberisca, aumentó mucho más por la alianza de Francia con los otomanos contra España.
Aunque provenientes de las estepas del Asia central, como los hunos o los mongoles, los turcos otomanos crearían un imperio incomparablemente más consistente y duradero (se mantendría hasta el siglo XX); y no bárbaro, sino civilizado, con una destacada cultura literaria y en parte científica, heredada de árabes y persas. Era el imperio más poblado del mundo después del chino, con inmensos recursos y eficientemente organizado y administrado. Una fuente nada desdeñable de sus ingresos provenía de una sistemática caza y tráfico de cautivos y esclavos cristianos, de los que quizá llegó a tener un millón. Estado muy centralizado, toda la riqueza pertenecía, en principio, al sultán, con cierta similitud con el sistema de Moscovia. Del sultán dependía el nombramiento de los cargos de pachá (gobernador) y otros, evitando depender de las tribus o de los señores territoriales.
Los sultanes crearon un ejército profesionalizado, cuya base eran los jenízaros, reclutados entre niños arrebatados a sus familias cristianas, islamizados y entrenados desde pequeños en una estricta disciplina y manejo de todas las armas de la época. Consagrados por vida la milicia, se les prohibía tener relaciones sexuales con mujeres, y su número oscilaba entre cien y doscientos mil, una masa que ningún estado cristiano podía mantener permanentemente, y disponía de una artillería justamente famosa. A ello se añadía una marina que dominaba desde el Golfo pérsico hasta el Mediterráneo oriental, y pronto se haría hegemónica en el occidental, en combinación con los magrebíes o berberiscos. Por todo ello, la Sublime Puerta constituía la verdadera superpotencia de la época desde el occidente europeo hasta India y China. En Europa solo el Sacro Imperio podía competir en riqueza con él, pero estaba lastrado por su escasa centralización y por las guerras y conflictos internos, sobre todo a partir de las predicaciones de Lutero (la amenaza turca, al distraer fuerzas y atención del Imperio, facilitó grandemente el asentamiento protestante). España empezaba a recibir considerables recursos de América, pero al lado del coloso otomano seguía teniendo poco peso material, no digamos demográfico, pues la población de este podía ser cinco o más veces superior a la española. No obstante, España se convertiría en la punta de lanza de la cristiandad contra Constantinopla (el nombre Estambul no se adoptaría oficialmente hasta el siglo XX).
Adversarios de España en el siglo XVI (III) Los protestantes
El protestantismo hallaría poco eco en España, y no solo por la presión inquisitorial. La mentalidad española se había forjado cerrando filas contra el islam, y la unidad cristiana bajo la jefatura espiritual del papa se miraba como un valor no cuestionable. Por esto y por el clasicismo o humanismo en boga, chocaba de frente con ideas como la predestinación de las almas o la inutilidad de las obras piadosas (Jorge Manrique, por ejemplo, expone los méritos acumulados por su padre: "El vivir que es perdurable / no se gana con estados / mundanales (…) / mas los buenos religiosos / gánanlo con oraciones / e con lloros; / los caballeros famosos / con trabajos e aflicciones / contra moros"). España había sido tierra de frontera y defensa de la cristiandad, y el panorama ideológico español difería mucho del de Centroeuropa. La reforma religiosa hecha por los reyes y Cisneros había acrecido la autoridad de la Iglesia y menguado su corrupción y la oposición popular al clero. Tampoco existía disgusto hacia Italia como el generado por siglos de roces entre esta y Alemania, ni un nacionalismo resentido por agravios más o menos reales, sino exultante y con sensación de triunfo; no existía una división política entre oligarcas tan acentuada como en Alemania, el monarca español tenía gran autoridad, y era poco verosímil que en alguna región los nobles le desafiasen invocando razones religiosas. Había, además, una raíz ideológica distinta: cuando las disputas del siglo XIV entre tomismo y occamismo, los países latinos, España entre ellos, se habían decantado por el primero, con su aprecio del libre albedrío y de la razón, mientras que la parte germánica había tendido más bien al segundo, asentado en la voluntad y la fe.
Para los españoles que, apenas tomada Granada ya se encaraban con el Magreb y el Imperio otomano, el protestantismo constituía un crimen sin paliativo, porque solo podía desgarrar a la cristiandad y beneficiar al enemigo común. Esto, más el lazo repentinamente estrecho con el Imperio, haría de España la mayor defensora de la ortodoxia católica y del Papado, dando su cariz a la época. Pero el protestantismo sería un hueso muy duro de roer: en pocos años se impuso por gran parte de Alemania, Suiza, Escandinavia, Países Bajos, en menor medida Francia e Inglaterra. Su subversión interna se mezclaba con una creciente fuerza política, y España no tuvo más remedio que embarcarse en una pugna interminable con los “herejes”, los cuales a su vez bien pronto percibieron a España como la mayor barrera a su triunfo total.
España se vería así enfrentada con gran parte de Alemania, incluso con Suecia más tarde, y pronto con Holanda e Inglaterra, conjunto de países ricos –salvo Escandinavia– y con una población dos o tres veces superior a la española. Cierto que la mitad de los alemanes y los flamenco-holandeses había permanecido católicos, y en ellos pudo apoyarse el emperador Carlos, y aprovechar las divisiones entre protestantes; pero ni con todo ello ni con el esfuerzo hispano sería posible ya erradicar la “reforma” iniciada por Lutero. Esta, a su vez, tampoco logró destruir a los “papistas”, quedando al final en tablas un conflicto de más de un siglo, causa de guerras por gran parte de Europa.
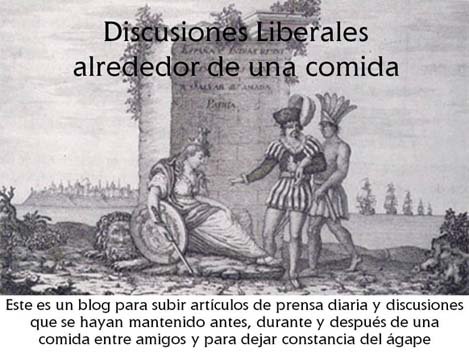

No hay comentarios:
Publicar un comentario