La recesión y elmodelo de Zapatero
La crisis económica que emergió
en Estados Unidos en agosto de
2007, tras el impago masivo de las
hipotecas subprime o de baja calidad,
ha llevado a la economía mundial
a una recesión que muchos
analistas comparan con la Gran
Depresión del 29. El ex presidente
de la Reserva Federal norteamericana,
Paul Volker, la ha bautizado
la Gran Recesión.
El sistema financiero, como corazón
del capitalismo, ha sufrido
enormes pérdidas. Según el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la
depreciación de los activos bancarios
ha superado el billón (en la
acepción española del término) de
euros. Desde el año 2007 el valor
de los bancos en Bolsa se ha depreciado
un 50%; es decir, que su
capitalización se ha reducido en
2,3 billones de euros.
Muchos bancos, en Estados Unidos
y en Europa, han tenido que
ser rescatados por sus estados para
sobrevivir.
Solamente a la recapitalización
de sus bancos, EEUU ha destinado
138.600 millones de euros de dinero
público, mientras que los países
europeos que han optado por
esa fórmula (ver gráfico) han invertido
un total de 239.300 millones
de euros.
El paquete de ayudas más voluminoso
ha sido el aprobado por el
gobierno norteamericano, que en
las distintas modalidades de ayuda
(recapitalización, garantía sobre
deuda, sobre activos tóxicos y
compra de activos) ha comprometido
un total de 2,73 billones de euros
en la salvación de su sistema financiero;
es decir, algo más del
25% del PIB de EEUU.
A pesar de este gigantesco Plan
Marshall financiero, nadie se atreve
a afirmar todavía con seguridad
que el tratamiento de shock haya
servido para curar definitivamente
al enfermo.
A la crisis financiera le ha seguido
una recesión económica mundial,
que ha llevado a los países desarrollados
y a muchos países en
desarrollo a registrar crecimientos
negativos desconocidos desde la
Segunda Guerra Mundial. Consecuentemente,
el paro y el déficit
público se han disparado hasta el
punto de poner en riesgo el llamado
estado de bienestar en los países
ricos y, más en concreto, una
de sus más valiosas conquistas: el
sistema público de pensiones.
¿CÓMO SE HA LLEGADO
A ESTA SITUACIÓN?
El liberalismo económico que ha
gobernado la mayoría de las economías
más importantes del mundo
durante los últimos 30 años se
instauró como modelo en EEUU
de la mano de Ronald Reagan
(1980) y en Reino Unido gracias a
la conservadora Margaret Thatcher
(1979).
El anquilosamiento de los sistemas
keynesianos, adoptados por
gobiernos socialdemócratas, implantados
tras la II Guerra Mundial
en muchos países, sobre todo en
Europa, dio paso en la década de
los 80 a una nueva visión económica
decididamente partidaria del libre
mercado, la reducción del peso
del Estado y la confianza en la iniciativa
privada como impulsora del
crecimiento.
Reagan llegó a decir que las nueve
palabras más terroríficas en el
idioma inglés eran: «I’m from the
goverment and I’m here to help»
(«Soy miembro del gobierno y estoy
aquí para ayudar»).
El triunfo de la revolución conservadora
fue reforzado por el derrumbe
del sistema soviético (caída
del muro de Berlín en 1989), y la
incorporación al modelo capitalista
de los dos países más poblados
del mundo: China (a comienzo de
los 80 con las reformas de Deng
Xiaoping) e India (1991).
Aunque muchos políticos y economistas
abjuren ahora de esa revolución
liberal, hay que reconocer
que logró un aumento espectacular
de la riqueza en todo el planeta. El
producto interior bruto mundial aumentó
entre 1980 y 2007 en un
145%: es decir, a una media del
3,4% anual.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió
hace dos años para que todo saltara
por los aires?
Simplificando, la respuesta es
sencilla: durante esos 30 años, y
fundamentalmente en el último decenio,
se ha producido a escala global
un exceso de liquidez sin precedentes.
La globalización no sólo llevó la
riqueza a los países emergentes, sino
que hizo posible un mejor control
de la inflación por las exportaciones
de productos baratos de los
países asiáticos y por la avalancha
de inmigrantes a Europa y EEUU,
lo que limitó el aumento de los costes
laborales.
Esos dos fenómenos tuvieron los
siguientes efectos. Por un lado, los
países ricos aplicaron políticas monetarias
más laxas. Es decir, que el
control de la inflación en cifras moderadas
permitió a los bancos centrales
mantener durante mucho
tiempo tipos de interés muy bajos.
Por otro lado, los países con superávit
por cuenta corriente (elmejor
ejemplo es China) se dedicaron
a prestar dinero a los países ricos,
financiando su deuda, y también a
invertir como especuladores en sus
mercados de valores.
Recapitulando: el dinero estuvo
barato durante muchos años y ello
coincidió con una afluencia de liquidez
de los países con superávit
en busca de rentabilidad, lo que alimentó
el ciclo alcista en las Bolsas.
Pero el dinero barato no sólo tenía
como consecuencia que la gente
se endeudaramás o buscara mayor
rendimiento a sus ahorros invirtiendo
en renta variable. Los tipos
bajos implicaron también un recorte
en el margen de las entidades financieras.
Por lo tanto, sus gestores
se dedicaron a buscar nichos de
mercadomás rentables. Así nacieron
las subprime y los llamados productos
derivados (activos financieros
con más rentabilidad y mayor
riesgo que los bonos o las acciones).
La mayoría de los bancos (primero
los de inversión, luego los comerciales)
entró de lleno en ese suculento
mercado. Además, los bancos
situaron esos activos nuevos
fuera de sus balances, con lo que
escaparon a la regulación de los
bancos centrales. Los bancos de inversión
desarrollaron al máximo el
mercado de los productos derivados
(los de mayor riesgo) porque
eran los que les proporcionaban
mayores beneficios y, por tanto, fomentaron
su colocación entre sus
clientes dando mayores comisiones
a los comerciales que vendían esos
productos.
Como los derivados eran muy rentables
(hasta que estalló la burbuja),
los bancos que operaban enmayor
medida con esos activos, ganaban
más dinero, sus acciones subían en
Bolsa y sus ejecutivos estaban entre
los mejor pagados del mundo.
Todo ello sucedía ante la pasividad,
cuando no el aplauso, de las
autoridades monetarias (hay que
recordar que Alan Greenspan, el
todopoderoso ex presidente de la
Reserva Federal con Bill Clinton,
era partidario de la autorregulación
de los mercados).
El FondoMonetario Internacional
calcula que ese nuevo sistema
bancario en la sombra (es decir, sin
control de los bancos centrales) llegó
amanejar 11,2 billones de euros.
Algunos datos ilustran el engorde
de la burbuja financiera. En Estados
Unidos, por ejemplo, la deuda
del sector financiero pasó de representar
el 22% del PIB en 1981 a
alcanzar el 117% en 2008. En el
Reino Unido, la deuda del sector financiero
alcanzó ese mismo año el
250% del PIB.
Si añadimos a esa cifra la deuda
pública, el problema se multiplica.
En 2008 la deuda total (pública y
privada) de EEUU suponía el 350%
del PIB, más del doble de lo que representaba
en 1981.
Para entender en su justo término
la dimensión de la burbuja, hay
que descender al nivel de consumidor
de a pie. La deuda hipotecaria
pasó en Estados Unidos de representar
el 66% del PIB en 1997 al
100% del PIB en 2007.
Todo iba bien hasta que los propietarios
de casas sin empleo o con
muy bajos ingresos dejaron de pagar
sus hipotecas en Estados Unidos.
Ese fue el alfiler que hizo estallar
el globo. De repente, muchos inversores
se dieron cuenta de que
detrás de sus activos estructurados
no había nada, simplemente apuestas
a índices bursátiles que se desvanecían
a medida que el pánico
empezó a generalizarse en las Bolsas.
La desconfianza se adueñó del
mercado y el crédito se frenó enuna
especie de macabro círculo vicioso.
Eso fue lo que empezó a ocurrir
a partir del verano de 2007 y lo que
levó un año más tarde a la caída de
Lehman Brothers, el banco de inversión
por excelencia, una de las
joyas de la corona del sistema financiero
global.
¿QUÉ OCURRIÓ
EN ESPAÑA?
Mientras en todo el mundo se veía
venir este auténtico tsunami financiero,
aquí el gobierno actuó como
si la crisis no fuera a tener ningún
efecto sobre nuestra economía.
Hubo muchos expertos que advirtieron
sobre el desplome que se
avecinaba. Sobre todo, por el riesgo
que suponía el elevado peso del
sector inmobiliario en nuestro PIB
y en el empleo.
Faltaba medio año para las elecciones
y el gobierno no sólo hizo oídos
sordos a esas advertencias, sino
que llamó «antipatriotas» a los que
avisaban de que la economía española
no podía crecer al 3,3% en
2008, como preveían los Presupuestos
Generales del Estado. Ante
esa situación, el presidente Zapatero
presumió de que nuestro sistema
financiero era «uno de los mejores
del mundo» y vaticinó que, tras superar
en renta per capita a Italia,
pronto superaríamos a Francia.
En el mes de marzo de 2008 (el
mes de las elecciones), la Asociación
Española de la Banca (AEB)
remitió un informe al Gobierno en
el que le prevenía sobre los peligros
que acechaban a algunas entidades
financieras y pronosticaba ya una
recesión económica. Sin embargo,
Zapatero prometió el pleno empleo
y no pronunció la palabra «crisis»
hasta bien entrado el mes de julio
de 2008, casi un año después del estallido
de las hipotecas subprime.
España lleva ya oficialmente tres
trimestres con crecimiento negativo
(en el primer trimestre el PIB ha
caído un 3%) y ha batido un triste
récord: en un año ha generado casi
un millón y medio de parados.
En sólo doce meses han desaparecido
más de 100.000 empresas, según
datos de la Seguridad Social.
Para este año, la Comisión Europea
prevé para España un crecimiento
negativo del 3,2% y un déficit
público que superará el 8% del
PIB. Se ha traspasado la barrera
de los cuatro millones de parados
y tanto la UE como la mayoría de
los servicios de estudios pronostican
que el desempleo superará el
20% en 2010.
Las medidas que se tomaron en
su día (como el cheque bebé o la
devolución de los 400 euros) no
han servido para evitar un descalabro
que no tiene precedentes.
EL CAMBIO DE MODELO
En el último Debate del estado de
la Nación el presidente del Gobierno
basó su discurso en la necesidad
de cambiar el modelo económico
español. En el mitin que había
dado dos días antes en la plaza
de toros de Carabanchel resumió
su ideario con la siguiente proclama:
«Menos ladrillos, más ordenadores
».
En realidad, el modelo económico
que él ahora repudia es el mismo
que le hizo presumir de que España
estaba «en la Champions League de
la economía europea». El mismo
que heredó de Aznar. Al igual que el
modelo neoliberal de Bush, al que el
Gobierno culpa de todos los males,
era prácticamente el mismo que el
que permitió a Bill Clinton protagonizar
una de las etapas más brillantes
de la economía norteamericana.
Tampoco había grandes diferencias
entre el modelo del laborista de
Tony Blair en Gran Bretaña y el de
sus antecesores conservadores.
Pero, vamos a lo nuestro. ¿Realmente
le ha ido tan mal a España
con este modelo? ¿Hace falta cambiarlo
totalmente? ¿Por qué?
Según los datos del Banco de España,
el PIB español aumentó en
un 48,7% entre 1995 y 2008. Es decir,
que en los últimos 14 años la
economía española ha crecido a
una media anual de casi el 3,5%.
En ese mismo periodo, la UE
creció un 29,5%, a una media del
2,1% anual. Por tanto, en 14 años
España ha recortado su diferencia
de riqueza con la UE en casi 20
puntos.
El modelo ahora tan denostado
nos ha permitido igualar la media
de riqueza de la Unión Europea,
ha propiciado que la población
ocupada pasara de 12 millones a
20 millones de personas (ahora ya
dos millones menos) y ha ayudado
a que las cuentas públicas se equilibraran
y que la proporción de
deuda sobre el PIB fuera una de
las más bajas de Europa.
Aún si la economía cayera un
3,5% este año y un 1,5% el año
próximo, ello supondría que en 16
años España habría crecido un
43,7%, manteniendo la diferencia
a su favor con la media de la UE.
Eso no significa que el modelo
actual sea perfecto y que no se hayan
cometido excesos.
En España se han llegado a
construir hace dos años 800.000 viviendas.
Las hipotecas se convirtieron
en el principal negocio de
bancos y cajas. Según el servicio
de estudios del BBVA, el 46% del
crédito total que los bancos dieron
a empresas en 2008 fue a parar a
constructoras e inmobiliarias.
El boom del ladrillo tiene una explicación
lógica. Los bajos tipos de
interés, las ayudas fiscales y, sobre
todo, la revalorización continuada y
estable del precio de las viviendas
propiciaron que muchas familias
vieran en la compra de un piso la
forma más segura de ahorro. Además,
en España se produjeron dos
fenómenos añadidos: la compra de
inmuebles en las costas por parte de
no residentes y la entrada de casi
tres millones de inmigrantes en
muy poco tiempo. Todo ello disparó
la demanda y, por tanto, los precios,
que se duplicaron en cinco años.
La fiebre inmobiliaria se alentó
desde algunas entidades financieras,
que llegaron a ofrecer créditos
de hasta el 120% del valor de tasación
de la vivienda. Además, los
especuladores compraron masivamente
casas para venderlas en poco
tiempo con una sustanciosa
plusvalía.
La revalorización del suelo y los
impuestos que genera la compra
venta de viviendas proporcionaron
a las administraciones central, local
y autonómica fuertes ingresos.
Es decir, que todo el mundo salía
ganando.
El boom concluyó bruscamente
el año pasado. Los precios han caído,
la construcción de viviendas se
ha reducido a menos de 200.000 al
año y el sector ha perdido casi un
millón de empleos, la mayoría de
ellos temporales.
El cambio de modelo, como lema
político no es ni siquiera original.
Desde hace 25 años muchos
gobiernos han intentado que la
economía española no se basara
en el ladrillo y el turismo.
Y, de hecho, la economía española
es mucho más que eso. Pero a
nadie se le ocurre tirar piedras contra
su propio tejado, como ha hecho
el presidente, al atacar a la construcción
como si fuera un nido de
especuladores sin escrúpulos.
Zapatero cree que estamos ante
la revitalización de los modelos
keynesianos. Para él, el cambio de
modelo es un dogma propagandístico
como lo fue la Alianza de Civilizaciones.
Sin embargo, la realidad es mucho
más compleja. Los modelos no
los deciden los ministros, sino la
iniciativa privada. A no ser que se
quiera retroceder a la planificación
económica franquista.
El mensaje del presidente es,
además de poco sustancioso, contradictorio.
Al mismo tiempo que
se suprimen las desgravaciones
por vivienda, se anuncian otras para
sectores energéticos limpios o
compra de automóviles.
Mientras se pone el acento en la
educación, aumentando el número
de becas o prometiendo ordenadores
para todos los estudiantes de secundaria,
la política educativa no
premia el esfuerzo, sino que permite
pasar de curso con varias asignaturas
suspendidas. España es, de
hecho, uno de los países europeos
conmayor índice de fracaso escolar.
Por supuesto, el presidente no
quiere ni oír hablar de la reforma
del mercado laboral.
La recesión económica, según la
mayoría de los expertos puede empezar
a disiparse a comienzos de
2010. En efecto, se perciben algunos
brotes verdes, como dijo la ministra
de Economía, Elena Salgado. El país
que primero saldrá del túnel será
EEUU. Europa lo hará después.
España, según la previsión del
propio comisario europeo Joaquín
Almunia, puede ser el último país
en salir del agujero. Y el problema
ya no es el lugar en que salgamos,
sino cómo saldremos.
Si no se adoptan las medidas
adecuadas, España registrará durante
años crecimientos muy moderados,
incapaces de reabsorber
los casi cinco millones de parados
que habrá en 2010.
¿Hay que cambiar de modelo?
No, lo que hay que hacer es mejorarlo
y eso lleva tiempo y exige esfuerzo,
además de un gran pacto
político.
–Es necesaria una reforma del
mercado de trabajo, en línea con el
documento presentado hace unas
semanas por cien expertos (un
único contrato con indemnizaciones
por despido más bajas y crecientes).
–Habría que descentralizar la
negociación colectiva para no castigar
a las empresas en dificultades
con convenios inasumibles.
–Es necesario reducir nuestra
dependencia energética, abriendo
el debate sobre la energía nuclear.
–Es urgente una reforma del sistema
educativo, en el que se prime
el esfuerzo.
–Hay que reformar la función
pública suprimiendo las aberraciones
que llevan, por ejemplo, a puntuar
más en la adjudicación de plazas
o los ascensos (como ocurre en
el País Vasco) el conocimiento del
Euskara que el del inglés y el francés
juntos o el doctorado.
–Es vital para recuperar el atractivo
para la inversión extranjera que
exista unidad de mercado. Por tanto,
habría que abolir la maraña de
normas de todo tipo que dificultan y
encarecen el desarrollo empresarial.
–Tendría que producirse la revisión
de las cargas impositivas de las
empresas para reducir sus costes.
Evidentemente, esas reformas,
no se pueden llevar a cabo buscando
una rentabilidad política a
corto plazo. Algunas de ellas tardarán
muchos años en dar sus frutos.
Por todo ello, sería necesario
un gran pacto de Estado, que implicara
al menos a los dos grandes
partidos para ponerlas en marcha.
Pero, ¿es el modelo que conlleva
esas reformas (que harían de España
un país más competitivo) el
que desea el presidente del Gobierno?
Me temo que no. Zapatero sólo
pretende la vuelta a las viejas recetas
con un toque de oportunismo:
«Menos ladrillo, más
ordenadores…. Menos iniciativa
privada, más Estado».
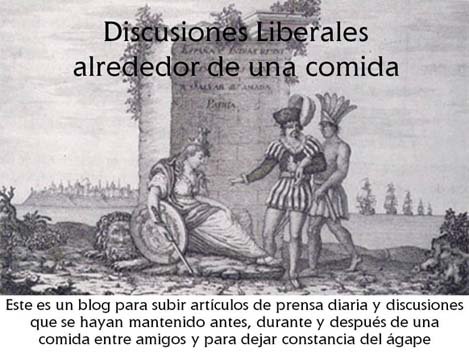

No hay comentarios:
Publicar un comentario