El obligado «mix» energético
España no ha sabido resolver, históricamente, la cuestión energética. A partir de su entrada en la Revolución Industrial, con los moderados en el reinado de Isabel II -o sea, desde casi los años 50 del siglo XIX- y hasta los cincuenta del siglo XX, nuestra base energética se fundaba en el carbón nacional. Por motivos geológicos, éste era caro. Su competencia en toda esa etapa con el británico, era imposible. Los aranceles primero, y luego el bilateralismo comercial forzaron su predominio. Pareció que iba a encontrarse una buena alternativa cuando a finales del siglo XIX se descubrió la corriente alterna y cuando a poco, en los primeros años del siglo XX, una política anticlerical del partido radical francés, unido como demuestra el historiador francés Pierre Chevallier a las tesis del Gran Oriente, provocó -lo explicó primero que nadie Bernis- una fuga de capitales hacia España, que se orientó hacia la inversión en empresas ligadas a altos niveles salariales. Había surgido la ilusión de la hidroelectricidad. Pero ésta exigía enormes capitalizaciones, como demostró Juan de Arespacochaga, por el carácter torrencial de nuestros ríos, aparte de que nuestra hidrografía no es muy generosa. Las crisis del suministro eléctrico jalonaron los intentos de despegue de los años cuarenta, y mostraron que los problemas relacionados con la tarificación eléctrica para luchar contra las tensiones inflacionistas, lo empeoraba todo.
De ahí la apuesta, consolidada a finales de los cincuenta del pasado siglo, en favor del petróleo. Su bajo precio en los mercados internacionales le convirtió en la pieza energética clave de nuestro fuerte desarrollo desde 1959 a 1973, pero el «choque petrolífero» que se produjo con la Guerra del Yom Kippur a finales de 1973, sumió en una fuerte y larga crisis a nuestra economía. Alfredo Santos Blanco y Alfonso Álvarez Miranda decidieron, en vista de eso alterar el modelo energético y, al modo francés, acentuar el peso de la energía nuclear. Todo se vino abajo con el «parón nuclear» decidido en 1986 por el Gobierno González. Se orientó por eso al Plan Energético Nacional hacia la importación de gas natural que, al cabo, concluyó cartelizándose, porque sus países productores son casi todos, también, productores de hidrocarburos líquidos.
El tema de la energía lleva, pues, desde hace más de siglo y medio, constituido en uno de los que frenan nuestro desarrollo económico. De ahí la urgencia de resolverlo. En estos momentos, entran en acción tres hechos. En primer lugar, como ha señalado Kindleberger, para desarrollarnos se precisa de una energía abundante, barata, de buena calidad. La segunda, que el mercado internacional de hidrocarburos líquidos y gaseosos es muy imperfecto, con crecientes planteamientos, a través de cárteles, de tipo francamente monopolístico. Y la tercera, que la acusación de que el empleo masivo del carbón y de los hidrocarburos genera un incremento del CO2 en la atmósfera, que se sostiene que debe ser frenado si es que se desea tener -aquí si que viene bien el empleo del adjetivo- una economía sostenible. De Kioto a Copenhague todo eso se ha consolidado ante la opinión mundial.
Todo ello nos conduce a una especie de pacto, cuyas líneas más claras de acción conducen, lo que se puede llamar un «mix» energético, un cóctel de diversas energías. Por la baratura, una vez hechas las inversiones adecuadas, un puesto importante debe corresponder a la energía nuclear. Además, como dijo el Premio Nobel de Física Basov, no será posible que una nación llegue al paraíso de la energía de fusión, que por cierto se avizora ya, si no acepta pasar por el purgatorio de la energía de fisión. En España, no se puede renunciar a una competencia que, en el fondo, radica en otro empleo de la energía de fusión, porque ésta es la que existe en el Sol, con avances tecnológicos tan importantes -uno, impresionante en Sanlucar la Mayor- como son los derivados del empleo de la solar. En tercer lugar, es preciso destruir otro tabú. En España, el propio futuro de su agricultura, exige eliminar dos barreras: la que se alza ante los transgénicos y, simultáneamente además, la que ha surgido ante el empleo de producciones agrícolas como base de los biocombustibles. Sobre esto último ha caído el sambenito de que con ese empleo se amplía el hambre en el mundo. La capacidad de roturación que para ciertos vegetales existe ahora mismo en España, en tierras que no pueden producir alimentos en términos rentables, ofrece muchas posibilidades. Sobre estos mitos de la perturbación alimenticia relacionada con los biocombustibles, ha escrito cosas definitivas el profesor Jaime Lamo de Espinosa.
Con el mantenimiento de lo que tenemos, con la mejora de sus redes de distribución -y muy en especial con la de la Red Eléctrica Española-, con el abandono de una tarificación que, en vez de promover la inversión, se orienta a luchar contra la inflación, a pesar de la vieja condena de este procedimiento contenida en un trabajo de Castañeda y Redonet aparte del planteamiento por Juan Avilés de la cuestión de la amortización y con el crecimiento de estos tres sectores -el nuclear, el solar y el de los biocombustibles- tenemos suficiente para, al cabo de algunos, pocos, años disponer de un mix de energía aceptablemente barata, abundante, de buena calidad y que escapa a las prácticas monopolísticas. En ella si que se puede asentar un importante desarrollo sostenible español.
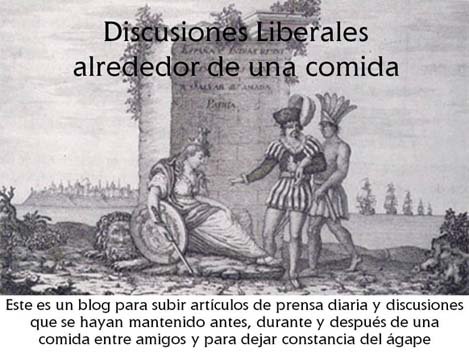

No hay comentarios:
Publicar un comentario