Obama y la ortodoxia bancaria
Entre las múltiples heterodoxias que frente a la línea que se derivaba de los clásicos de la Economía, surgían una y otra vez en Alemania, se encontró la aceptación en uno de los Estados que pasaban a crear el Imperio, de que la Banca pudiese, con dinero que recibía a corto plazo, efectuar operaciones a largo plazo. Así surgió, frente al sistema anglosajón típico, de separación de ambos tipos de operaciones, que es el que daba lugar a la existencia de Bancos de negocios -con operaciones a largo plazo y búsqueda de fondos a través de mecanismos como las obligaciones o bonos, también a largo plazo- y la Banca comercial, que sólo hacía operaciones a corto, con descuento de letras y poco más que cuentas corrientes y a plazo muy breve, otra realidad. Ésta era la del sistema continental europeo, dentro del que se zambulló España, que permitía a la Banca actuar simultáneamente, en operaciones a corto y a largo plazo.
Entre las múltiples heterodoxias que frente a la línea que se derivaba de los clásicos de la Economía, surgían una y otra vez en Alemania, se encontró la aceptación en uno de los Estados que pasaban a crear el Imperio, de que la Banca pudiese, con dinero que recibía a corto plazo, efectuar operaciones a largo plazo. Así surgió, frente al sistema anglosajón típico, de separación de ambos tipos de operaciones, que es el que daba lugar a la existencia de Bancos de negocios -con operaciones a largo plazo y búsqueda de fondos a través de mecanismos como las obligaciones o bonos, también a largo plazo- y la Banca comercial, que sólo hacía operaciones a corto, con descuento de letras y poco más que cuentas corrientes y a plazo muy breve, otra realidad. Ésta era la del sistema continental europeo, dentro del que se zambulló España, que permitía a la Banca actuar simultáneamente, en operaciones a corto y a largo plazo.
Para que el sistema no quebrase, era obligado mantener una fortísima liquidez, que en España procedía de un Banco emisor que cubría las demandas de crédito de los Bancos privados con comodidad, y eso desde 1900 y la reforma fiscal de Fernández Villaverde, y a partir de Alba, con monetización de la deuda pública. Naturalmente, eso originaba continuamente tensiones inflacionistas y desvalorizaciones de la peseta, con un abandono de cualquier posible inclusión en un patrón monetario internacional.
En Estados Unidos, la Banca se desvió de esa conducta anglosajona tradicional como resultado e toda una maraña de consejos de expertos que, en el fondo, se cubrían con la capa de una expansión económica fortísima. Exactamente lo que sucedió con la banca española cuando consideró que debía ponerse de espaldas a las medidas de separación de Banca comercial e industrial derivadas de reforma bancaria inherente al Plan de Estabilización de 1959. Oí a un alto banquero decir que el profesor Rojo, al opinar de modo ortodoxo, poco sabía del negocio bancario. El resultado, aquí, cuando llegó la crisis de 1977, fue un cataclismo bancario. Se salió de él con medidas de reforma serias que han creado un panorama harto diferente, pero a costa, precisamente, de un gasto público considerable. Recuérdese la estimación de Álvaro Cuervo. Y ahora, en Norteamérica sucede tres cuartos de lo mismo. La Banca se ha salvado, porque dejarla perecer sería una locura por las consecuencias para toda la economía, pero se logró a costa del Sector Público. Y eso no puede volver a ocurrir, dicen los asesores de Obama. En el fondo, con todas las diferencias que se quieran, se sigue por Obama el sendero que aquí se marcó para que no anidase una perpetua sensación de crisis bancaria feroz cada vez que surgiese una coyuntura no muy favorable.
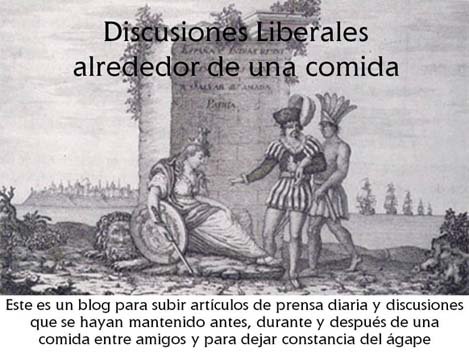

No hay comentarios:
Publicar un comentario